Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Desde hace décadas, si vives en Latinoamérica o, con mayor precisión, en México, es probable que hayas escuchado hablar de los “Pueblos Mágicos”. Son esas comunidades que el Gobierno Federal etiqueta con un aura especial, y las promueve como destinos turísticos llenos de encanto, historia y tradiciones arraigadas. La idea suena maravillosa: reactivar economías locales, preservar el patrimonio cultural y natural, e incluso promover una distribución más equitativa de la riqueza. Pero, ¿qué hay detrás de esta narrativa tan seductora? Si rascamos un poco la superficie, lo que encontramos es un proceso complejo y, a menudo, problemático: la terciarización económica, un fenómeno que está redefiniendo ‘lo rural’ en México y, con ello, las vidas de miles de personas.
A primera vista, la terciarización podría parecer un signo de progreso. En términos sencillos, se refiere al aumento de las actividades del sector servicios (el terciario) en detrimento de los sectores primario (como la agricultura) y secundario (la industria). Piensen en un lugar donde antes predominaban los campos de cultivo o las pequeñas fábricas, y ahora abundan los hoteles, restaurantes, tiendas de recuerdos y guías turísticos. La lógica nos dice que, si este sector empieza a contribuir mayoritariamente al Producto Interno Bruto local o nacional y a emplear a más del 50% de la población activa, estamos ante un proceso de terciarización. Y esto es exactamente lo que ha sucedido y se ha acelerado en los Pueblos Mágicos.
Pero aquí viene la primera gran salvedad: no toda terciarización es igual, y no siempre es sinónimo de desarrollo equitativo. La experiencia de los países desarrollados, donde el aumento de los servicios se dio con el incremento de ingresos y una mayor demanda de servicios especializados (educativos, médicos, culturales), es muy distinta a lo que a menudo ocurre en naciones en desarrollo como México. En nuestros contextos, el crecimiento de los servicios muchas veces se alimenta de una sobreoferta de mano de obra, fruto de la migración del campo a la ciudad, y se enfoca en actividades informales o poco calificadas. A esto se le llama crecimiento espurio. No me malinterpreten, no estoy diciendo que todo el sector servicios en países en desarrollo sea espurio, o que en los desarrollados todo sea ‘genuino’. La realidad es más matizada, y cada lugar tiene su propia mezcla. Sin embargo, en Latinoamérica, la creciente participación de los servicios, como en el caso de México, que en 2013 alcanzó el 70% del valor agregado en servicios, sugiere una desindustrialización prematura y un aumento de estos servicios espurios.
En este telón de fondo, el turismo emergió como una salida fácil para captar divisas y generar crecimiento económico nacional. Inicialmente, México apostó por grandes enclaves turísticos en los litorales, los famosos Centros Integralmente Planeados. Fueron exitosos por un tiempo, pero la competencia internacional y las nuevas demandas del mercado global llevaron a la diversificación de la oferta turística. Es aquí donde entran nuestros Pueblos Mágicos: pequeñas localidades urbanas, con un sector significativo de la población que vive del campo, promocionadas como rurales y que se ajustan perfectamente a las nuevas tendencias del turismo contemporáneo. Su ‘autenticidad’, sus paisajes naturales y sus tradiciones ancestrales se convierten en el objeto de deseo para turistas, especialmente los alocéntricos que buscan destinos menos masificados y más experiencias de contacto con lo local.
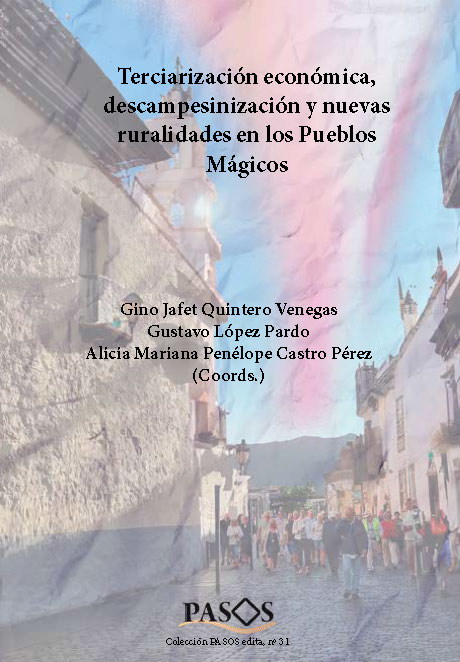
Y aquí es donde el turismo se convierte en el gran detonador de la desagrarización en algunos Pueblos Mágicos. Desagrarización, para que quede claro, no es solo que la agricultura deje de ser la actividad principal, sino que disminuye su contribución económica, lo que lleva a la pérdida de ingresos en el campo, migración y envejecimiento de la población rural. Si bien es cierto que la desagrarización en México no es exclusiva del turismo y lleva décadas acelerándose debido a políticas públicas y la inserción en el sistema global (pensemos en el extinto TLCAN), la llegada del Programa Pueblos Mágicos intensifica este proceso.
¿Por qué? Porque los fondos federales destinados a estas comunidades se invierten principalmente en fortalecer la infraestructura turística y embellecer las fachadas urbanas, no en impulsar el sector agropecuario. Esto fuerza a las unidades familiares a adoptar nuevas estrategias de supervivencia, al mezclar actividades agrícolas con no agrícolas, donde estas últimas, ligadas al turismo, se vuelven la principal fuente de ingreso. Vemos cómo los patrones culturales y los estilos de vida rurales se urbanizan, influenciados por el imaginario turístico y la presencia constante de foráneos. Las artesanías, por ejemplo, que antes eran bienes culturales locales, se patrimonializan y se convierten en mercancías para el consumo turístico. También se impulsa la producción de bienes alimentarios locales, pero con el fin de ser consumidos por turistas, a menudo dando lugar a marcas que buscan renombre en mercados externos, perdiendo su valor original.
El problema, sin embargo, es que esta inserción en el turismo a menudo se da a través de empleos de baja jerarquía, como camareras, cocineros o recepcionistas. En el imaginario local, trabajar en turismo se vuelve deseable, pero la realidad es que estos empleos son altamente reemplazables y vulnerables, especialmente ante crisis como la pasada pandemia de COVID-19. La digitalización y el desarrollo tecnológico, aunque crean nuevos perfiles, también aumentan la precariedad para aquellos con baja instrucción.
Pero los efectos de la terciarización impulsada por el turismo van más allá de lo económico y laboral, y se adentran en el tejido social y cultural de estas comunidades. Aquí es donde surgen la gentrificación y la patrimonialización, dos fenómenos que, si bien son elementos endógenos del proceso, impactan directamente la vida de los locales.
La gentrificaciónes, en esencia, el desplazamiento de la población original de un barrio o localidad por otra con mayor poder adquisitivo. En los Pueblos Mágicos, esto no es solo un proceso urbano, sino que se ve exacerbado por el aumento masivo de visitantes. La brecha económica entre el poder adquisitivo de los turistas y el de los residentes locales presiona los mercados de vivienda y servicios, lo que ocasiona que estos lugares se vuelvan cada vez más inaccesibles para sus habitantes de siempre.
A esto se suma la presencia de migrantes de estilo de vida (lifestyle migrants), personas de países desarrollados con mayor capital económico que se mudan a estas localidades, compran propiedades para consumo personal o como inversión, y se convierten en gentrificadores internacionales y aceleran la especulación inmobiliaria. Los gobiernos locales, irónicamente, suelen ver su presencia como un motor de crecimiento. El turismo, por tanto, se convierte en un área de gran inversión y rentabilidad en el sector de la construcción y la especulación inmobiliaria, y se concentra en zonas costeras y rurales, donde se construyen infraestructuras y segundas residencias.
Por otro lado, la patrimonialización es el proceso por el cual un bien cultural o natural es declarado patrimonio por agentes externos para ser mercantilizado y consumido por los visitantes. Aunque la UNESCO promueve la noción de patrimonio como algo que protege y conserva la identidad y herencia cultural, en la práctica de los Pueblos Mágicos, esto a menudo se traduce en la ‘folclorización’ de la alteridad. Se reduce la cultura de los pueblos indígenas o no occidentales a una expresión exotizada y deseable para el consumo turístico, una fachada que esconde las prácticas tradicionales locales de los visitantes.
Las activaciones patrimoniales tienen un carácter abiertamente turístico y comercial. Las tradiciones, festividades y hasta la gastronomía local se transforman en productos meramente comerciales, su valor social y significado cultural cambian hacia uno soportado en su rentabilidad como espectáculo. Cuando esto se enmarca en un discurso nacionalista, como ocurre con los Pueblos Mágicos, el sentido de propiedad de las prácticas culturales se altera, y la mercantilización puede incluso atentar contra los derechos culturales de los grupos sociales minoritarios, y los condena a desagrarizarse para insertarse en el turismo.
En un giro paradójico, a pesar de la reducción gradual de la actividad agraria, la implementación del turismo cultural y rural en los Pueblos Mágicos puede conducir a una intensificación de la agricultura como nunca antes, pero una intensificación industrializada, enfocada en la producción de bienes para los turistas. Esto puede aumentar los costos de vida para los locales y generar impactos ambientales a largo plazo, como el deterioro de la fertilidad del suelo. En última instancia, cuando el turismo se vuelve el pilar del sector primario, los impactos sociales pueden asociarse con la pauperización de las comunidades.
Entonces, la pregunta crucial se impone: ¿vale la pena la implementación del turismo en comunidades como los Pueblos Mágicos? La respuesta es, como casi siempre, compleja. Por un lado, ofrece una fuente alternativa de ingreso en un mundo globalizado. Por otro, genera procesos de desagrarización, patrimonialización y gentrificación que afectan profundamente la vida cotidiana, la identidad social y la reubicación espacial de la población local. Este tipo de turismo, a pequeña escala, a menudo no atrae a una población de mayores ingresos, lo que puede limitar los beneficios económicos directos para la comunidad.
El panorama es claro: el turismo, tal como se ha implementado en los Pueblos Mágicos, es un motor de transformación económica que impulsa la terciarización y la desagrarización. Si bien puede traer algunos beneficios económicos, viene acompañado de una serie de costos sociales y culturales significativos, que incluyen la mercantilización de la cultura, la gentrificación, la vulnerabilidad laboral y la potencial pauperización. Es imperativo que, como sociedad y desde la academia, repensemos este modelo. Para que el turismo sea verdaderamente un agente de desarrollo, debe armonizar el interés económico con el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, el bienestar y los derechos de la comunidad local. De lo contrario, seguiremos construyendo ‘fachadas mágicas’ que ocultan una realidad de desafíos y desigualdades para quienes las habitan. Es hora de buscar un equilibrio más justo y sostenible para el futuro de nuestros Pueblos Mágicos.
Si tienes interés en profundizar más este fenómeno te recomendamos consultar el libro “Terciarización económica, descampesinización y nuevas ruralidades en los Pueblos Mágicos” (Pasos Edita, 2024), en el que encontrarás análisis de casos específicos de diversos pueblos mágicos en México.


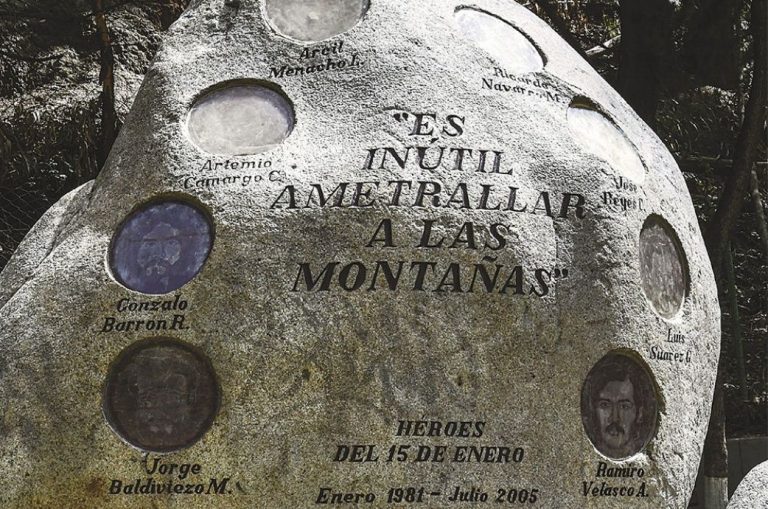
![Lee más sobre el artículo Movimientos estudiantiles en América Latina. Interrogantes para su historia, presente y futuro [Reseña]](https://www.iis.unam.mx/blog/wp-content/uploads/2023/06/Reforma_Universitaria-768x541.jpg)

Reflexión interesante sobre las fachadas mágicas y sus consecuencias sobre la comunidad y población aludida. Pienso que el diseño de las políticas públicas para atender otros esquemas que favorezcan el desarrollo de las poblaciones en dichas comunidades está lejos de resolverse con programas que, como bien citan, forman más del folclore que de soluciones con forma y donfo (beneficios y desarrollo).
Saludos.