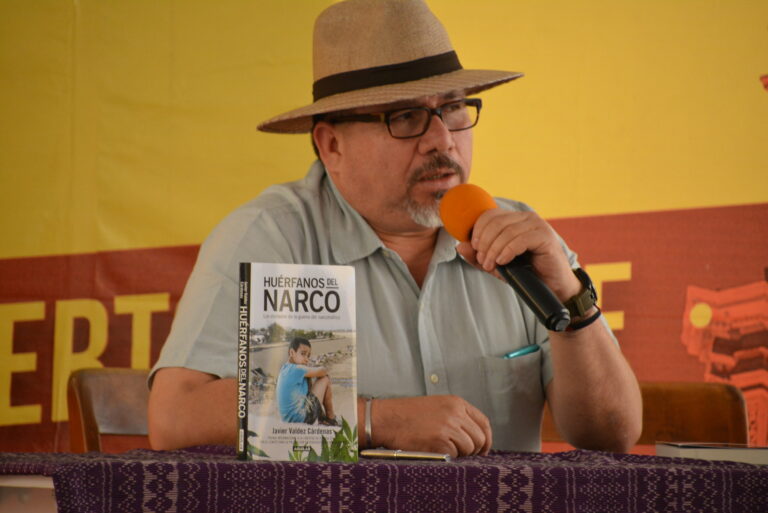Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

Las geografías veganas constituyen un campo emergente y profundamente interdisciplinario que se sitúa en la confluencia entre la geografía crítica, los estudios críticos animales y el activismo político. Su propósito no es otro que el de explorar cómo las relaciones espaciales entre humanos, animales no humanos y el entorno contribuyen a perpetuar —o, en algunos casos, a desafiar— la explotación sistémica de los animales. Este enfoque se distancia del entendimiento común del veganismo como una mera elección alimentaria, y propone una mirada política que examina cómo las prácticas espaciales —como la ubicación de mataderos o la distribución desigual de productos veganos— reflejan y sostienen estructuras de poder especistas, capitalistas y coloniales.
La acción de las geografías veganas no se limita a denunciar la violencia hacia los animales. Por el contrario, se proponen visiones radicales para reimaginar las relaciones entre especies, partiendo de una ética antiespecista basada en la solidaridad multispecie. Las geografías veganas son intrínsecamente políticas porque cuestionan las formas hegemónicas de organización espacial y vislumbran futuros alternativos más justos.
Si bien la geografía suele asociarse con mapas y localización de capitales y ríos, su vertiente crítica se centra en cómo el espacio configura relaciones de poder. Desde esta perspectiva, las geografías veganas permiten observar dos procesos complementarios. Por un lado, identifican los espacios ocultos donde se produce la explotación animal: mataderos, granjas industriales y laboratorios se sitúan, casi siempre, en zonas periféricas, lejos de la mirada pública. Esta geografía de la invisibilización tiene una intención clara: al alejar la violencia del campo visual, se facilita su normalización. Ya en 1990, Carol J. Adams, en The Sexual Politics of Meat, analizaba cómo esta fragmentación y ocultamiento de los cuerpos animales encarna una lógica patriarcal y especista profundamente arraigada.
Por otro lado, las geografías veganas también exploran espacios de resistencia, donde activistas transgreden las barreras impuestas al conocimiento y visibilizan lo que el sistema oculta. Las investigaciones encubiertas, los rescates abiertos y las campañas en el espacio público —como proyecciones de documentales en plazas o protestas frente a restaurantes— son ejemplos de esta geografía insurgente.
Sin embargo, el auge del veganismo —y de los espacios veganos— en el ámbito público no está exento de paradojas. Aunque cada vez más supermercados y cadenas globales incluyen productos vegetales en sus ofertas, la explotación animal a escala global continúa en aumento. Desde un punto de vista del consumo, esta situación es ‘la mejor y la peor de los tiempos’, ya que la creciente accesibilidad a opciones veganas, si bien democratiza ciertas elecciones éticas, también está siendo cooptada por grandes corporaciones que, mientras promueven productos veganos, siguen financiando industrias extractivas y ganaderas.
Esta contradicción se manifiesta en diversas formas. La más evidente es la mercantilización del veganismo, donde marcas controladas por conglomerados cuestionables diluyen el mensaje político del movimiento. A ello se suman las externalidades ambientales de ciertos productos, como el aguacate o las almendras, cuya producción puede implicar deforestación, acaparamiento de tierras o explotación laboral. Además, el enfoque individualista del ‘veganismo de estilo de vida’ deja intactas las estructuras estatales que subsidian generosamente la ganadería intensiva.
Ante este panorama, se propone recuperar el potencial transformador del veganismo mediante cinco estrategias. En primer lugar, apostar por geografías anarquistas veganas que rechacen toda jerarquía y promuevan formas de autogestión comunitaria, como los huertos urbanos o las redes de apoyo mutuo. En segundo lugar, abogar por una ética que se anteponga al pragmatismo, es decir, por principios que desmantelen narrativas especistas normalizadas —como aquella que presenta el consumo de carne como algo natural— a través de la educación crítica.
Un tercer eje es el post-estatismo, que plantea desconfiar de las soluciones promovidas por los Estados y, en su lugar, fomentar alternativas locales y autónomas, como las cooperativas agrícolas veganas. En cuarto lugar, las contra-cartografías activistas como herramienta para visibilizar los espacios de explotación. Finalmente, la necesidad de construir vínculos de parentesco interespecies, tal y como autores como Piotr Kropotkin o Alisa Clough propusieron, y quienes reivindican la cooperación y la belleza ética como fundamentos de la vida común entre especies.
Uno de los principales desafíos para el veganismo radical es la cooptación corporativa, que opera de forma similar al greenwashing ambiental. Marcas como Beyond Meat —con vínculos con Tyson Foods— o las hamburguesas vegetales comercializadas por KFC se presentan como soluciones éticas mientras legitiman estructuras de violencia. Esta colonización de productos supuestamente anticorporativos erosiona el potencial subversivo del veganismo y perpetúa una lógica de consumo sin cuestionamiento estructural. Así, de deben fortalecer proyectos autogestionados y presionar por la desinversión en conglomerados industriales, sin dejar de reconocer que incluso las opciones ‘éticas’ pueden estar comprometidas por las complejidades de las cadenas globales de suministro.
En este contexto, la academia tiene un papel crucial. El trabajo académico no puede limitarse a la teoría, sino que debe articularse con los movimientos sociales. Esto implica adoptar formas de investigación accesibles, evitar la publicación en circuitos elitistas y colaborar directamente con activistas. También, la academia debe tener un enfoque interdisciplinario que conecte geografía, sociología, ética y estudios decoloniales, y una pedagogía radical que no solo exponga las estructuras de explotación, sino que ofrezca alternativas concretas, como la agricultura vegánica o las tecnologías libres de crueldad.
La acción directa —desde la ocupación de tierras hasta el sabotaje simbólico— se presenta como un complemento indispensable del trabajo académico. Tal como lo demuestra la historia de los movimientos por los derechos civiles, los cambios significativos rara vez ocurren sin confrontación. Las geografías veganas, en este sentido, constituyen mucho más que un marco teórico: son una invitación a repensar y reconstruir las formas en que habitamos el mundo.
Al visibilizar los espacios de violencia y promover prácticas de cuidado, este enfoque desestabiliza las dicotomías tradicionales entre lo humano y lo animal, y abre paso a una ética basada en la interdependencia. La liberación animal, lejos de ser una causa aislada, está profundamente entrelazada con la justicia climática, la equidad social y la abolición de todas las formas de dominación. Las geografías veganas, en última instancia, nos invitan a imaginar —y construir— un futuro donde todos los seres coexistan en espacios de respeto, solidaridad y cuidado mutuo.