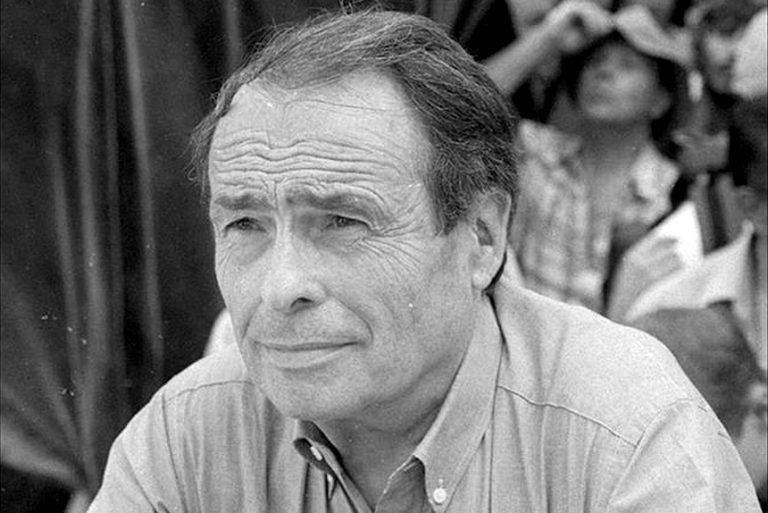El pasado miércoles 20 de agosto de 2025, el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México fue sede del Segundo Coloquio Lecturas geopolíticas del Tren Maya: La mayanización y el turismo en la Península de Yucatán. Organizado por el Dr. Gino Jafet Quintero Venegas (del Instituto de Investigaciones Sociales) y por el Mtro. Jonathan Gómora Alarcón (de la Universidad de Groningen), el encuentro reunió a investigadoras e investigadores en torno a un debate crítico y multidisciplinario sobre uno de los megaproyectos de infraestructura más ambiciosos y polémicos de la historia reciente de México: el Tren Maya.
A lo largo de tres mesas de discusión, se presentaron ponencias que, desde perspectivas diversas —geografía, sociología, antropología, ecología política, bioética y economía—, examinaron las múltiples aristas de este proyecto. Las intervenciones permitieron problematizar sus efectos en el territorio, la sociedad y el medio ambiente de la península, al tiempo que pusieron en evidencia las tensiones entre el discurso oficial del desarrollo y las realidades vividas por las comunidades locales.
Primera mesa de discusión
La primera mesa del coloquio sentó las bases conceptuales para el análisis crítico del Tren Maya, al examinar la construcción del espacio, el turismo como motor de desarrollo y la compleja relación con las poblaciones mayas, todo ello desde una lente geopolítica.
El Dr. José Antonio Barragán Ojeda introdujo el concepto de turistificación, entendido como un entramado de relaciones entre actores, discursos, programas políticos, flujos económicos y transformaciones del paisaje que reconfiguran un territorio para colocar al turismo como actividad dominante. Subrayó que no se trata de un proceso espontáneo ni neutral, sino impulsado por agendas específicas, y enfatizó la necesidad permanente de expansión territorial del turismo, que, a diferencia de otras actividades económicas, se dirige hacia periferias y “fronteras del placer”. Identificó cinco etapas de turistificación, tres de ellas vigentes en la actualidad: la expansión del turismo liberal (privatizaciones y capitales privados), la incorporación del ecoturismo en la zona maya (con discursos ambientalistas e indigenistas que apelan a la sustentabilidad) y el retorno del Estado como actor rector mediante megaproyectos y empresas militares como GASPROM.
Un eje clave de su exposición fue la transformación de la península de Yucatán, en particular de Quintana Roo, que pasó de ser un espacio remoto y desarticulado a convertirse en una centralidad turística global. Sin embargo, Barragán calificó de “falacia” la idea del turismo como apuesta sencilla para el desarrollo. Explicó que, por cada dólar que ingresa, alrededor de 90 centavos regresan al exterior en forma de importaciones, regalías, franquicias o impuestos, lo que deja una captación mínima de divisas y evidencia cinturones de miseria. La oferta laboral asociada al turismo fue descrita como precaria, servil, temporal e inestable. Aunque reconoció experiencias positivas de ecoturismo —con impactos en restauración ambiental y empoderamiento comunitario—, advirtió que el Tren Maya podría anularlas o, en el mejor de los casos, subordinarlas a lógicas extractivas.
En este marco, el concepto de mayanización emergió como categoría crítica: “lo maya se ha vuelto un fetiche, un adjetivo, una marca comercial”. Desde denominaciones como el “Egipto de América” hasta “Riviera Maya” o “Tren Maya”, la pregunta recurrente planteada fue: ¿y los mayas dónde están realmente? La respuesta apunta a su histórica exclusión de la bonanza turística, del desarrollo económico y de los proyectos productivos. El turismo en Quintana Roo ha funcionado como un mecanismo de blanqueamiento, despojo, precarización y expropiación territorial. Barragán advirtió que, en clave geopolítica, el turismo se convierte en un caballo de Troya mediante el cual el Estado se introduce en los sistemas locales para imponer presencia y control, replicando estrategias de cooptación de espacios rurales, ahora con la participación de GASPROM y FONATUR. En este mismo sentido, alertó sobre los intentos de redibujo de fronteras internas en Quintana Roo, como la posible creación del municipio de Bocapaila, que restaría acceso litoral al municipio de Felipe Carrillo Puerto.
El Dr. Raúl Antony Olmedo Neri profundizó en la articulación entre turistificación y gentrificación. Criticó la dicotomía entre el discurso oficial que presenta al Tren Maya como medio de transporte local y su operación práctica como dispositivo turístico. Desde la perspectiva de la ecología política del turismo, señaló que esta actividad, bajo el capitalismo, se sostiene en la explotación de bienes naturales y patrimoniales, reproduciendo y acentuando desigualdades socioterritoriales. Recalcó que la turistificación no es armónica, espontánea ni homogénea, sino que impone ritmos a la vida cotidiana, productiva y simbólica de las comunidades. La pandemia, recordó, expuso esta vulnerabilidad, al transformar los llamados pueblos mágicos en pueblos fantasmas.
En este marco, Olmedo Neri explicó que el Tren Maya articula polos turísticos previamente aislados, y reproduce desigualdades en la distribución espacial del turismo. Muchos municipios con fuerte presencia maya permanecen desconectados de la dinámica turística y, por ende, excluidos de sus beneficios. La gentrificación —definida como el desplazamiento de poblaciones de menores ingresos por otras con mayor poder adquisitivo, no necesariamente extranjeras o de élites, sino también jubilados o sectores de clase media favorecidos por la divisa— se relaciona directamente con la expansión urbana y con lo que denominó la “fagocitación de lo rural” en los procesos inmobiliarios. En consecuencia, el Tren Maya podría acentuar precariedades económicas y sociales, al favorecer dinámicas de exclusión.
Por su parte, el Dr. Rodrigo Patiño Díaz abordó las injusticias epistémicas y ambientales vinculadas al proyecto. Subrayó la articulación del Tren Maya con otros megaproyectos, como el Corredor Transístmico, la refinería Dos Bocas, el Puerto Progreso, el aeropuerto de Tulum y la iniciativa Puerta al Mar. Criticó la fragmentación del proyecto en siete tramos y seis evaluaciones de impacto ambiental, así como el desfase entre el inicio de obras y la obtención de autorizaciones ambientales, justificado mediante un decreto presidencial que declaró al Tren Maya como asunto de seguridad nacional e interés público.
A partir de los marcos de la justicia ambiental (distributiva, de procedimiento y de reconocimiento) y de la justicia epistémica (testimonial y hermenéutica), Patiño Díaz destacó la importancia de reconocer la presencia de más de dos millones de hablantes de lenguas mayas en la región. Señaló que la consulta indígena realizada fue deficiente: demasiado rápida (un mes), sin acceso a información clave y manipulada en términos de percepción, reduciendo el derecho a la libre determinación a un simple consentimiento.
Denunció injusticias testimoniales, como la desatención de la autodeterminación indígena, la falta de participación real, la ausencia de rendición de cuentas y la narrativa gubernamental que desacredita o invisibiliza las críticas. En cuanto a las injusticias hermenéuticas, señaló la inexistencia de mecanismos transparentes de información y diálogo, y la toma de decisiones vertical. En materia ambiental, denunció la violación de estándares internacionales y del Acuerdo de Escazú, la ejecución de obras sin autorización, la omisión de impactos económicos, sociales y arqueológicos, la militarización en construcción y operación (a cargo de SEDENA), y la distribución desigual de costos y beneficios en favor de grandes capitales y agencias gubernamentales.
El Dr. Martín Neri Suárez centró su intervención en los impactos ambientales y la desposesión territorial. Recordó que el sureste mexicano es una de las regiones más biodiversas del país y, paradójicamente, uno de los espacios más vulnerables por la exclusión de las comunidades indígenas mayas de los beneficios prometidos. Detalló los impactos de la construcción y operación del tren —ruido, contaminación, fragmentación territorial— y presentó un modelo de cuantificación espacial de ecosistemas susceptibles a afectaciones indirectas (cambios microambientales, contaminación acústica, perturbación lumínica). Según sus resultados, la selva mediana resultaría el ecosistema más afectado, con más de 326,000 hectáreas impactadas.
Neri Suárez vinculó estos procesos con la noción de acumulación por desposesión de Harvey, destacando cómo la infraestructura eleva el valor del suelo, propicia la especulación inmobiliaria y fomenta la venta forzada de tierras. A su vez, señaló la mercantilización de la naturaleza —cenotes, cuevas— y la mayanización como mecanismos complementarios de desposesión. Describió un círculo vicioso donde la degradación ecológica se combina con la precarización económica de las comunidades, obligadas a vender sus propiedades o aceptar empleos inestables. A diferencia de Harvey, puntualizó que aquí el Estado no se retira, sino que se erige en facilitador de la desposesión.
Finalmente, el Dr. Gino Jafet Quintero Venegas propuso un análisis desde la bioética, enfocándose en el antropocentrismo, el capitalismo verde y la mercantilización de la vida. Reconoció que el Tren Maya polariza opiniones: mientras algunos lo defienden como motor de progreso, mitigador de emisiones y generador de empleos, otros lo denuncian como destructor de ecosistemas, irregular en su planeación y violatorio de derechos indígenas.
Quintero Venegas enumeró las principales “fisuras del progreso”: la deforestación de más de 3,000 hectáreas de selva, la fragmentación de 12,000 hectáreas adicionales, la ruptura de corredores biológicos fundamentales (como los del jaguar), la emisión de metano en suelos cársticos, la falta de consulta indígena en lenguas originarias y la inviabilidad financiera por sobrecostos y tarifas inaccesibles para la mayoría de la población local. Señaló además el sufrimiento animal asociado, con estimaciones de 15,000 muertes anuales de fauna, incluidos 200 jaguares.
Desde una perspectiva bioética, cuestionó el predominio del antropocentrismo, que legitima la explotación de la naturaleza como sacrificio aceptable en nombre del progreso, y denunció la “esquizofrenia moral” del capitalismo verde, que promete sostenibilidad sin renunciar a la explotación. Propuso alternativas basadas en éticas biocéntricas, ecocéntricas y sentientistas, así como políticas de decrecimiento selectivo y el reconocimiento de derechos a la naturaleza. Abogó por una bioética plural, dialógica y descolonizadora, capaz de articular justicia social, regeneración ecológica y reducción del sufrimiento animal.
Segunda mesa de discusión
La segunda mesa profundizó en las afectaciones a la autonomía indígena, la gestión del patrimonio cultural y los efectos del Tren Maya en la promoción de parques temáticos, así como en los procesos de gentrificación asociados al turismo en la región.
Las Dras. Elisa Cruz Rueda y Artemia Fabre Sarandona, junto con el Dr. Pedro Lewin Fisher, analizaron lo que denominaron la “mal llamada consulta del mal llamado Tren Maya”, a la que calificaron como un proceso de suplantación de la autonomía indígena. Señalaron los vicios de origen del consentimiento desde 2019, enfatizando que no se trató de un diálogo genuino sino de una imposición, donde la consulta fue reducida a un simple trámite para legitimar la obra. Subrayaron la teatralidad política del proceso y la unidireccionalidad de la comunicación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Un aspecto crítico fue el uso discrecional de intérpretes, que creó la ilusión de comprensión recíproca pero en realidad reprodujo relaciones de poder desiguales. En algunos casos, la ausencia de intérpretes reflejó una negación abierta de la diversidad cultural. Esta práctica, junto con la falta de información accesible, generó una violencia estructural y emocional que dificultó el disentimiento, reforzó la subordinación y provocó una codependencia de las comunidades con el Estado, al transformar la consulta en un espacio de petición de servicios básicos. Asimismo, denunciaron que la mayanización se tradujo en el uso indiscriminado de sujetos colectivos e individuos en rituales descontextualizados, así como en la explotación de imágenes culturales para la venta de un producto turístico desvinculado de beneficios reales para los pueblos originarios. El resultado ha sido la exclusión de las comunidades indígenas de la toma de decisiones, acompañada de un uso y abuso del territorio y de la cultura.
La Dra. Rocío Arroyo Belmonte abordó la tensión entre la conservación del patrimonio cultural y el fomento al turismo, especialmente en los sitios de patrimonio mundial frente al avance del Tren Maya. Recordó que México, como signatario de la Convención del Patrimonio Mundial, tiene el compromiso de conservar dichos sitios; sin embargo, el Tren Maya ha incrementado la presión turística sobre ellos. Entendió la mayanización como la representación y comercialización de la cultura maya con fines turísticos, en un proceso de apropiación de símbolos y narrativas desvinculados de los pueblos mayas actuales.
El proyecto contempla estaciones específicas en torno a los seis sitios de patrimonio mundial en la península —Palenque, Sian Ka’an, Chichén Itzá, Uxmal, Campeche y Calakmul—, utilizados como marcas turísticas. Arroyo Belmonte recordó que la construcción de la idea de “lo maya” tiene raíces históricas, desde los exploradores decimonónicos que consolidaron un imaginario de ruinas majestuosas y entornos exóticos, desconectados de las comunidades indígenas reales. Criticó también que, aunque el gobierno ha destinado recursos a ampliar la infraestructura turística en estas zonas (museos, accesos, servicios), ha descuidado la conservación efectiva, la contratación de personal especializado y la mitigación de problemáticas ambientales como la tala o el manejo del agua. El caso de Calakmul fue especialmente conflictivo, dado que el tren atraviesa su zona de amortiguamiento, lo que ha generado preocupación en la UNESCO. En este escenario, advirtió que el Tren Maya potencia procesos de desherencia cultural y desarraigo, aun cuando las comunidades mantienen prácticas y tradiciones propias, a menudo desligadas del discurso oficial.
El Mtro. Antonio Maximiliano Ortiz Rodríguez y la Mtra. Brenda Martínez Velasco analizaron la influencia del Tren Maya en la promoción y consolidación de parques temáticos, particularmente los del Grupo Xcaret. A partir de conceptos como turistificación (transformación de espacios en mercancías turísticas), turismo etnográfico (consumo de experiencias culturales exóticas), mayanización (comercialización y descontextualización de la cultura maya) y marketing digital, identificaron que en el discurso del Tren Maya las categorías de “infraestructura y desarrollo” y “mayanización” ocupan un lugar central.
En los parques temáticos, la espectacularización de la cultura mexicana y la apropiación cultural de elementos mayas se combinan con narrativas de aventura, diversión y experiencias acuáticas. Detectaron una transversalización de la mayanización en los parques de Xcaret, aunque sin un papel dominante frente al énfasis en naturaleza y entretenimiento. Advirtieron, sin embargo, que el Tren Maya no representa una opción accesible para la población local: las rutas, horarios y costos se diseñaron primordialmente para turistas, sin responder a las dinámicas de movilidad cotidiana de los habitantes. Esto refuerza la distancia entre el megaproyecto y las necesidades comunitarias, así como la disputa por el territorio entre capital turístico y vida local.
Por último, el Dr. César Mauricio Salas Benítez examinó los procesos de turistificación y gentrificación en Tulum como pueblo mágico. Desde la noción de acumulación por desposesión de David Harvey, explicó cómo la riqueza se concentra mediante privatización, despojo, fraude y violencia, con el Estado desempeñando un papel clave en el diseño de marcos legales que legitiman estos procesos. Identificó fenómenos de tematización (reinventar o exagerar significados previos de los lugares, como “lo maya”) y de apropiación cultural (uso de elementos de culturas minoritarias para fines lucrativos, banalizando su sentido).
Salas destacó que la cercanía de Tulum con Cancún ha favorecido una turistificación acelerada, que ha generado imposibilidad habitacional para la población local: los servicios básicos han sido sustituidos por comercios turísticos, los bienes comunes —cenotes, veredas— privatizados, y la población desplazada hacia periferias en condiciones precarias. Denunció además conflictos derivados de la duplicación de títulos de propiedad y la especulación inmobiliaria vinculada a compradores extranjeros. En este contexto, los altos precios de alquiler hacen inviable la vida en el centro urbano para los trabajadores locales. Concluyó que el Tren Maya acentuará estas dinámicas de turistificación y gentrificación, y propuso políticas públicas orientadas a mitigar sus efectos: limitación de licencias para alquiler turístico, establecimiento de topes de renta e incentivos para vivienda social y alquiler asequible.
Tercera mesa de discusión
La tercera mesa abordó la gestión de ecosistemas clave como los cenotes, la militarización del turismo y los desafíos de alcanzar una justicia distributiva en el marco del Tren Maya.
La Mtra. Margarita May Arias y la Dra. Lucinda Arroyo Arcos examinaron los alcances y retos de la gestión de los cenotes en el municipio de Tulum, particularmente frente al crecimiento turístico acelerado y a las transformaciones derivadas del Tren Maya. Subrayaron que los cenotes poseen una importancia cultural, económica y ambiental inestimable, pues constituyen parte esencial de la oferta turística y, al mismo tiempo, representan espacios de memoria y significación para los pueblos mayas. Destacaron que Tulum ha experimentado un auge turístico sin precedentes, acompañado de un fuerte movimiento migratorio de trabajadores, y que el Tren Maya se alinea con estas dinámicas de expansión económica y urbana.
Identificaron alrededor de 70 cenotes con uso turístico, muchos de ellos con hallazgos arqueológicos y paleontológicos de alto valor. Señalaron que en materia de gestión se han logrado avances como el reglamento de cenotes de 2014, la creación de áreas naturales protegidas como el Parque del Jaguar y una mayor participación social de académicos y organizaciones civiles. No obstante, advirtieron que persisten retos críticos: la masificación y sobreexplotación, la contaminación de agua y suelos, la acumulación de residuos, la modificación del entorno, la ausencia de un censo oficial de cenotes y la débil aplicación de la normativa.
Plantearon que los impactos ecológicos —deforestación, fragmentación del territorio y contaminación del acuífero por la instalación de pilotes del tren— se suman a los efectos socioterritoriales, como la especulación de la tierra, la turistificación, la segregación socioespacial y la movilidad forzada de la población hacia empleos temporales y precarios. Según las ponentes, el Tren Maya no ha cumplido con sus promesas de desarrollo y los beneficios no son percibidos por las comunidades, mientras que la mercantilización cultural y natural se intensifica y la distribución de beneficios resulta profundamente desigual. Propusieron revisar el reglamento de 2014, establecer mecanismos de monitoreo de la calidad del agua, definir capacidades de carga, impulsar el turismo comunitario y fomentar un turismo de bajo impacto.
La Mtra. María de Jesús Mo Canul y el Dr. Romano Segrado Pavón enfocaron su análisis en la gestión del Parque Nacional Tulum, a partir de los marcos de la comunicación constitutiva y de la capacidad de carga. Señalaron que el parque recibió más de 22 millones de visitantes en 2019, cifra que se incrementará de manera significativa con el Tren Maya, y que se generarán presiones adicionales como especulación inmobiliaria, despojo territorial y desarticulación de memorias culturales. Subrayaron la ausencia de estudios serios sobre capacidad de carga, lo que compromete la conservación de ecosistemas costeros, mientras que la construcción del tren permite la destrucción de hábitats legalmente protegidos.
Explicaron que el parque, creado en 1981, ya ha superado ampliamente los límites aceptables de visitantes. Aunque la zona posee una notable calidad paisajística y un alto potencial ecoturístico, enfrenta debilidades estructurales: falta de un programa de manejo formal, conflictos por la tenencia de la tierra y proliferación de empresas ilegales. Estimaron que la capacidad de carga diaria real debería ser de 4640 a 6275 personas en playas y sitios arqueológicos, muy por debajo de los niveles actuales. La aplicación de la comunicación constitutiva permitió visibilizar conflictos en la negociación de membresía (exclusión de comunidades locales), falta de cohesión entre actores y contradicciones en la narrativa oficial de “sustentabilidad”, utilizada como justificación económica más que ambiental. Para los ponentes, la gestión del territorio es esencialmente comunicativa, por lo que la protección del destino implica también construir narrativas incluyentes que fomenten corresponsabilidad y conciencia ecológica.
El Mtro. Jonathan Gómora Alarcón presentó un estudio sobre el impacto del Tren Maya en la Reserva de la Biósfera de Calakmul, con énfasis en la viabilidad del turismo sostenible. Afirmó que este modelo, pese a su retórica, opera bajo una lógica fordista de producción de espacios, estandarizada y funcional al capital internacional. La infraestructura en Calakmul, aunque discreta, ha modificado significativamente el territorio al incrementar la afluencia de turistas sin reforzar las capacidades de protección y vigilancia. Argumentó que el concepto de “turismo sostenible” se ha vuelto tan elástico que ha perdido sustancia, al punto de convertirse en un recurso discursivo vacío.
Su análisis de cobertura vegetal entre 1980 y 2024 mostró que, aunque el 93% de la reserva permanece en estado prístino, las áreas circundantes han sido profundamente transformadas. Destacó la doble fragilidad de Calakmul: ambiental, debido a la presión sobre la selva y la fauna; y cultural-arqueológica, por la ausencia de vigilancia y protocolos adecuados. Señaló la emergencia de una “turistificación verde olivo”, resultado de la militarización progresiva de la política turística mexicana, donde la SEDENA gestiona no solo el Tren Maya, sino también aeropuertos y hoteles. Esta situación contradice los principios del turismo sostenible, que deberían priorizar la participación comunitaria, y agudiza tensiones sociales: mientras las comunidades carecen de servicios básicos, se promueve un modelo de turismo de lujo. A su juicio, la prometida justicia distributiva no se alcanza, ya que la revalorización territorial no se traduce en mejoras reales para las comunidades, que quedan reducidas a un papel de espectáculo folclorizado.
El Dr. Carlos Alonso Estrella Carrillo examinó las contradicciones territoriales del modelo de sustentabilidad a partir del caso del cuarto muelle de cruceros en Cozumel. Argumentó que la economía de Quintana Roo depende estructuralmente de un modelo de turismo masivo, caracterizado por la desigualdad y la exclusión. El nuevo muelle, al igual que el Tren Maya, responde a una lógica de expansión turística y expropiación. Explicó que Cozumel, pese a tener un 75% de su superficie bajo protección natural, mantiene áreas “protegidas para el capital, no para el pueblo”.
Diferenció entre “sustentabilidad” —como paradigma crítico que replantea la relación sociedad-naturaleza— y “sostenibilidad”, que se limita a privilegiar el crecimiento económico. En ese sentido, los megaproyectos se convierten en dispositivos de territorialización del capital. El cuarto muelle, declarado de interés público en 2022, intensificó las movilizaciones ciudadanas que cuestionaron su necesidad, considerando que los tres muelles existentes operan apenas al 50% de su capacidad. Entre las principales contradicciones, señaló la apropiación de tierras, el desplazamiento de comunidades locales, la canalización de infraestructura hacia enclaves turísticos y el abandono institucional de las periferias y de la mitigación ambiental. Aunque el proyecto fue suspendido temporalmente por presión social, su sola existencia refleja un patrón estructural de expansión del turismo que convierte el territorio en mercancía.
Finalmente, el Mtro. Luis Enrique Moya Aguilar y el Dr. Gustavo López Pardo presentaron un estudio sobre dos cooperativas comunitarias en Felipe Carrillo Puerto —Sigil Noha y Community Tour Sian Ka’an— para cuestionar si pueden considerarse “anfitriones turísticos afortunados”. A través de la antropología procesual de Víctor Turner, analizaron estos proyectos como “dramas sociales” no lineales.
La cooperativa Sigil Noha, ubicada en el ejido Felipe Carrillo Puerto, gestiona un área de conservación voluntaria. Su trayectoria se ha visto marcada por la transformación de la selva en “capital natural transable” mediante mercados de carbono, la fuerte intermediación de ONGs y la crisis provocada por iniciativas como el “Corredor Turístico Siete Lagunas” y el proyecto “Puerta al Mar”. Estos derivaron en una “gobernanza colonial con fachada participativa”, que dividió profundamente a la comunidad. La extracción de materiales para infraestructura provocó la pérdida total de la integridad ecológica del territorio.
Por su parte, la cooperativa Community Tour Sian Ka’an, gestionada por una familia maya, ha alcanzado un éxito relativo en el ecoturismo, aunque su experiencia también refleja procesos de cooptación por parte de agencias, incremento del estrés ecológico y resignificación de la naturaleza lagunar como capital natural. La multiplicación de cooperativas y la imposición de planes de manejo de la CONANP generaron tensiones y relegaron el papel comunitario en la gestión.
Ambos casos, pese a sus diferencias, comparten un patrón común: el binomio conservación-turismo limita la autonomía territorial y subordina la vida comunitaria a una lógica mercantil. El turismo se convierte en condición de supervivencia y, al mismo tiempo, en una fuerza desgastante que genera presión y conflicto. El resultado es una pérdida de resiliencia social, una hipermercantilización del territorio y la erosión de la identidad comunitaria. Los ponentes concluyeron que resulta urgente replantear este modelo y construir realidades jurídicas más justas y defendibles que reconozcan los derechos de las comunidades y de los ecosistemas.
A modo de cierre
El Segundo Coloquio Lecturas geopolíticas del Tren Maya permitió articular una visión amplia y crítica sobre las implicaciones sociales, culturales, ambientales y políticas de este megaproyecto en la península de Yucatán. Las discusiones coincidieron en que el Tren Maya no constituye un proyecto neutral, sino un catalizador de procesos de despojo territorial, turistificación y militarización, que profundiza dinámicas preexistentes de desigualdad y exclusión.
Se destacó que la retórica del desarrollo sostenible y la justicia social contrasta con una realidad marcada por la acumulación por desposesión, la precarización laboral y la distribución inequitativa de costos y beneficios. Asimismo, la mayanización como estrategia de mercantilización cultural fue señalada como una práctica que despoja de sentido a los pueblos mayas, transformándolos en recurso turístico y alimentando procesos de desarraigo e injusticia epistémica.
Desde una perspectiva territorial, las ponencias evidenciaron la presión creciente sobre ecosistemas frágiles —cenotes, selvas, reservas— y sobre bienes comunes, ahora mercantilizados y sobreexplotados. Paralelamente, se advirtió el riesgo de una gentrificación acelerada, que expulsa a las poblaciones locales a periferias sin servicios básicos.
El coloquio concluyó que, más allá de sus promesas de modernización, el Tren Maya se inscribe en una lógica de expansión del capital turístico y geopolítico que coloca en segundo plano la justicia social, ambiental y cultural. La academia, al abrir espacios como este, no solo desvela las contradicciones del modelo dominante, sino que también propone la urgencia de imaginar alternativas de gestión territorial más justas, equitativas y sostenibles, que respeten la autonomía de las comunidades mayas y la integridad ecológica de la región.
Video de la primera sesión (Mesa 1 y 2)
Video de la segunda sesión (Mesa 3)
Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM